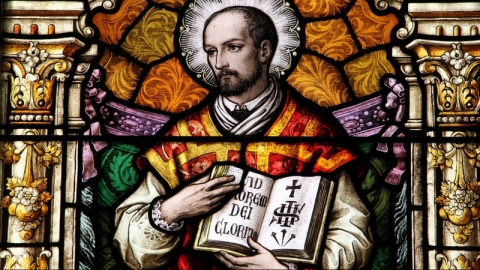¿Santo o doloroso? El año del Jubileo

El año del Jubileo ante el desafío de la misericordia
I – 1965-2015 : Significado de un jubileo
1.- Desde el pasado 8 de diciembre, el Jubileo extraordinario proclamado por el papa Francisco sigue su curso. El sucesor de San Pedro ha escogido esta fecha para la apertura «por su gran significado en la historia reciente de la Iglesia»[1]. La intención manifiesta del Soberano Pontífice es, en efecto, abrir la Puerta Santa «en el quincuagésimo aniversario de la conclusión del Concilio Ecuménico Vaticano II». Esto ya era un hecho consumado, y explica el sentido profundo de la iniciativa: en la línea del último concilio, este año jubilar, vivido en misericordia, tiene por objeto alejar «cualquier forma de discriminación»[2]. Francisco, por cierto, lo ha explicado claramente[3], aludiendo explícitamente a sus predecesores. Durante el discurso de apertura del Concilio Vaticano II, Juan XXIII se cuidó de informar a los fieles católicos que «la Esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia más que la de la severidad». De estas intenciones del Papa se hicieron eco las de su sucesor Pablo VI en la clausura del mismo concilio: «El paradigma de la espiritualidad del Concilio ha sido la antigua parábola del Buen Samaritano». En el Evangelio, esta historia es una parábola que explica por medio de imágenes en qué consiste la misericordia. Cincuenta años más tarde, el papa Francisco no hace otra cosa que perseverar, con toda la pompa y la publicidad mediática que lleva en sí la iniciativa de un jubileo, en la nueva óptica adoptada por Juan XXIII y Pablo VI. «El primer deber de la Iglesia no es distribuir condenas o anatemas sino proclamar la misericordia de Dios, llamar a la conversión y conducir a todos los hombres a la salvación del Señor»[4].
2.- ¿Qué misericordia? ¿Qué conversión? ¿Qué salvación? Y por último, ¿qué indulgencia? Estos son los interrogantes que se plantea cada vez más la conciencia de los católicos al cabo de cincuenta años. Y la apertura del reciente Jubileo pone de manifiesto toda su urgencia.
II – La verdadera misericordia [5]
3. La misericordia es una virtud que se distingue de todas las demás porque tiene un objeto y una razón propios. El objeto de la misericordia consiste en aliviar el sufrimiento ajeno. Y el motivo es considerar como propio el sufrimiento ajeno.
El objeto de la misericordia
4. El sufrimiento es un mal, y en el orden de las cosas humanas, el mal se divide proporcionalmente entre el pecado y la pena. La diferencia capital entre estas dos clases de males está en que el pecado se comete mientras que la pena se padece. Todo mal sufrido involuntariamente[6] es en efecto una pena, ya que todo mal se sufre precisamente a consecuencia de un pecado, original o personal, del cual es justo castigo providencial. Y todo mal cometido voluntariamente es pecado, ya que todo mal se se comete contra la eterna ley divina. Si se considera con toda precisión, se comprende que el pecado y la pena son opuestos entre sí: un mismo mal no puede ser a la vez lo uno y lo otro en una misma relación, porque no puede ser a la vez y en una misma relación cometido y sufrido. Siguiendo en esta línea de precisión, diremos que el pecado, como es un mal cometido adrede, y en la medida exacta en que lo es, pide por sí mismo la justicia y por consiguiente el castigo o la pena; la pena, al contrario, como es un mal que se padece, contra la propia voluntad, puede suscitar la misericordia en la medida en que el pecado que la ha merecido se convierte para el pecador en objeto de eficaz arrepentimiento, o sea de penitencia.
5. La desgracia, objeto de la misericordia, es precisamente el mal sufrido a consecuencia de una pena. No hay, por tanto, que distinguir, desde el punto de vista de la misericordia, entre el pecador (que merecería la misericordia) y el pecado (que se debería reprobar), por ejemplo, entre el homosexual y la homosexualidad, o entre el adúltero y el adulterio. Como tal, el pecador se define como aquel que comete voluntariamente pecado, el homosexual como el que comete voluntariamente el acto contra natura, el adúltero como quien comete voluntariamente la injusticia de ser infiel a su cónyuge. Si el pecador peca voluntariamente merece la misma reprobación que su pecado, y por eso no merece misericordia alguna. Es posible distinguir a otro nivel, porque en unas mismas cosas pueden encontrarse aspectos diferentes. Un pecado, que forzosamente es voluntario, puede depender al mismo tiempo del libre consentimiento y de factores que lo han motivado y son debilidades: por ahí se introduce una involuntariedad que atenúa el pecado; visto desde esta perspectiva, deja de ser un mal cometido y se convierte en un mal sufrido, y por tanto, en una desgracia, que reclama más bien la disculpa y el perdón, la misericordia. En consecuencia, si es preciso establecer una distinción, tiene que ser entre el pecado y la desgracia, entre el pecador y el desgraciado, entre la homosexualidad (o el homosexual) y la debilidad de una concupiscencia contra natura, entre el adúltero y la debilidad de una concupiscencia, desgraciadamente, demasiado común. Por accidente, el pecador (y no su pecado) puede ser objeto de misericordia, no en la medida en que comete de manera voluntaria una mala acción, sino porque padece involuntariamente el peso de una mala concupiscencia que lo impulsa, a su pesar, a contravenir la ley divina. En este sentido, se puede decir con verdad que hay que compadecerse del pecador y ayudarle, antes que indignarse y condenarlo. Es que lo entendemos formalmente también en su aspecto de sufrimiento, por donde nos parece que tiene excusa; lo explicamos según lo que haya podido incorporarse en él de involuntario. Y lo entendemos también según el aspecto en que puede detestar la mala acción cometida y tratar de repararla. Desde todos estos puntos de vista, pero sólo desde ellos, la misericordia puede tener por objeto aliviar la desgracia del pecador.
Razón de la misericordia
6. La razón de la misericordia es siempre considerar el sufrimiento ajeno como propio. Esto es fácil de comprender si se tiene presente que fundamentalmente la misericordia es una tristeza y que no nos dolería el dolor ajeno si no nos conmoviera. Y el dolor nos conmueve porque participamos de él, es decir, que lo hacemos nuestro. De lo que se trata es de saber por qué hacemos nuestro el dolor ajeno.
7. Existe cierta misericordia natural, humanitaria o filantrópica, en virtud de la cual todo hombre ama por naturaleza a sus semejantes y participa de su dolor, que es propio del género humano como tal. Esta misericordia se apoya en definitiva en una relación objetiva y real (es decir, que no depende de nuestro conocimiento ni de nuestro afecto, sensible o voluntario), la cual suscita una tendencia casi espontánea de la naturaleza humana. Precisamente se dice que los que la contravienen son inhumanos. Dicha tendencia impulsa a toda persona normal a prestar ayuda a cualquiera que esté en peligro o sufra un mal, y la negativa a prestar dicha ayuda constituye incluso en ciertos casos un delito sancionable por la ley positiva humana, que en ese caso pone de manifiesto un derecho natural. Pero para que sea natural y esté radicalmente entrañado en toda persona, esa misericordia hace caso omiso de las raíces profundas del mal. El mal sufrido, que es la desgracia, no le parece a primera vista la consecuencia de un mal cometido, que es el pecado. Y precisamente por desconocer la relación entre ambas cosas, esta tendencia natural del hombre corre siempre el riesgo de equivocarse.
8. La misericordia sobrenatural va mucho más lejos; supone la caridad. El motivo por el cual queremos aliviar el dolor es, en realidad, la amistad que nos liga a Dios mediante la gracia. Por amor a Dios, quiere aliviar a todos aquellos a los que puede afectar el dolor, tanto el espiritual como el corporal. Y en ese dolor que afecta al prójimo ve la consecuencia del pecado, el resultado del mal cometido. También ve la justa medida en que conviene proceder para aliviar la desgracia en que se ha incurrido: la medida en que el pecado que justifica la pena deja de ser querido por quien lo cometió, la medida en que el pecador detesta su pecado, la medida en que el pecador actuó en circunstancias atenuantes. O al menos en la medida en que el ejercicio de la misericordia, que aspira a aliviar o incluso suprimir la desgracia de la pena, no contraviene las exigencias de la justicia, que aspira a neutralizar el mal de un pecado. Y ahí está precisamente el meollo de la cuestión.
III – La verdadera misericordia y la justicia [7]
9. La justicia es la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo suyo. Tiene, pues, por objetivo regular nuestras relaciones con los demás. Y puede hacerlo de dos maneras: bien con el prójimo individualmente considerado, o con el prójimo entendido como miembro de una sociedad. Hay dos formas de justicia: la justicia particular y la justicia general o legal. La justicia particular da a la persona lo que individualmente le corresponde. Puede hacerlo dándole lo que le corresponde por parte de otro individuo (justicia conmutativa) o por parte de la sociedad (justicia distributiva). La justicia general o legal aporta al bien común de la sociedad lo que le debe cada uno de sus miembros. Porque el bien de cada virtud, de las que ordenan al hombre con respecto a sí mismo, o de las que lo ordenan con respecto a los demás, debe encaminarse al bien común al que nos orienta dicha justicia. En cierto modo, los actos de todas las virtudes pueden entrar dentro de la competencia de la justicia en tanto que está ordena al hombre, al bien común. En este sentido, la justicia es una virtud general. Y como la ley tiene la misión de ordenarnos al bien común, la justicia general se llama también justicia legal, porque gracias a ella el hombre se conforma a la ley que ordena los actos de todas las virtudes al bien común.
10. La justicia distributiva significa la autoridad para corregir por medio de sanciones a fin de mantener el orden social. En efecto, la sociedad como tal y por intermedio de la autoridad, da al causante de desorden lo que le corresponde. Ahora bien, lo que le corresponde al causante de desorden es precisamente que la sociedad le aplique una pena o castigo que restablezca el orden. Entre dichos castigos ocupa un lugar destacado la discriminación, es decir, que no goce de la misma libertad de acción que los otros miembros de la sociedad. Como todo castigo, la discriminación no es un mal, sino un bien, desde el punto de vista preciso del bien común, cuyo orden mantiene. O sea, que es un bien para todos, porque es el medio exigido para mantener eficazmente el bien común de la virtud contra el mal ejemplo del vicio. Y es también, en cierta forma, un mal (la desgracia de la que hablamos más arriba) para el que la sufre. Este mal involuntariamente sufrido por el discriminado (y sólo por él) es su desgracia, la cual podrá remediar la misericordia. Pero no es mal de culpa, un pecado voluntariamente cometido por autoridad que inflige la pena e impone la discriminación (como sería en el supuesto caso de falta de caridad o de misericordia). Tampoco es un mal de pena sufrido involuntariamente por la sociedad; al contrario, es un bien para ella, porque es obra de la justicia. Hay, por tanto, una diferencia formal en una misma realidad: lo que es un bien desde el punto de vista del bien común (y en tanto que bien, objeto de la justicia particular, distributiva) es mal de pena desde el punto de vista del bien particular (y en tanto que mal de pena, objeto de la misericordia). A la justicia general o legal corresponde armonizar la una con la otra. Esto quiere decir, que hay una correspondencia entre la misericordia y la justicia particular con respecto a la justicia general. Dicha correspondencia ordena entre sí la justicia particular y la misericordia, y el principio de ese orden es el bien común. Al situarse el bien común en esa perspectiva superior, se ordenan debidamente la misericordia y la justicia en una misma sociedad. Eso significa que en la Santa Iglesia, como en la sociedad civil, las exigencias del bien común siempre se apoyarán en la regla y la medida de la misericordia. Y no olvidemos que el bien común por excelencia, medida de todos los demás, es el bien divino, Dios mismo, en quien la justicia y la misericordia se identifican sin confundirse.
IV – La falsa misericordia del Concilio y de Francisco
11. En el Concilio Vaticano II nos dijo Juan XXIII: «La Esposa de Cristo (…) quiere venir al encuentro de las necesidades actuales mostrando la validez de su doctrina más bien que renovando condenas». Más exactamente, nos dice Pablo VI, «ha reprobado los errores, sí, porque lo exige no menos la caridad que la verdad, pero, para las personas sólo invitación, respeto y amor». Al error y al mal se los denuncia como tales, pero a las personas se las considera como si estuvieran fuera de su alcance. O al menos como si la consideración de la verdad y la bondad que se encuentran en ellas debieran primar sobre la parte de error y de mal. El propio Pablo VI evoca «una corriente de afecto y admiración» hacia esas personas. Hay, por consiguiente, una inversión en la relación: hasta ahora las exigencias de la justicia se imponían al fuero externo y público sobre las de la misericordia, porque la gravedad del pecado supera la de la pena, y por tanto, la necesidad de imponer medidas discriminatorias a fin de proteger a la sociedad del pecado cometido por las personas conducía a la preocupación de tener misericordia con los miembros de la sociedad. En adelante, la preocupación por reconocer y promover el bien de las personas lleva a la preocupación por proteger el bien común de la sociedad. Mejor dicho: el bien común de la sociedad se confunde con la suma de bienes particulares de los miembros de la sociedad. El Concilio quiso ratificar las conquistas del pensamiento moderno y posicionar para ello a la Iglesia en una sociedad personalista y pluralista.
12. Las palabras del papa Francisco concuerdan perfectamente con las del Concilio Vaticano II: «[Que] este Año Jubilar, vivido en la misericordia […] aleje cualquier forma de discriminación». El Concilio había dicho desde luego: «Toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión debe ser vencida y eliminada por ser contraria al plan divino»[8] La Iglesia, por consiguiente, reprueba como ajena al espíritu de Cristo, cualquier discriminación o vejación realizada por motivos de raza o color, de condición o religión»[9]; «La autoridad civil debe proveer que la igualdad jurídica de los ciudadanos, que pertenece también al bien común de la sociedad, jamás, ni abierta ni ocultamente sea lesionada por motivos religiosos, y a que no se haga discriminación entre ellos»[10]. La declaración sobre la libertad religiosa propone en principio que no se discrimine. Este principio se justifica dando preeminencia al bien particular sobre el bien común. Y en consecuencia, la Dignitatis humanae coloca la misericordia (que tiene por objeto remediar la desgracia, en tanto que ésta constituye el mal del individuo) por encima de la justicia (que tiene por objeto la aplicación de la pena, porque ésta supone el bien de todos).
13. No obstante, debería ser evidente (y lo es desde hace veinte siglos) que tanto la autoridad civil como la eclesiástica tienen el deber de imponer criterios discriminatorios para con aquellos cuyos pecados pongan en riesgo el orden público, aunque sólo sea para evitar el escándalo, es decir, la ocasión de pecado. Es una discriminación que se debe imponer a causa de la condición social o religiosa de los autores de la alteración. Condición religiosa si se trata de un culto público contrario a la verdadera religión. Y condición social si se trata de una conducta contraria a la ley divina natural (enlace matrimonial ilegítimo, uniones homosexuales). El Concilio, por el contrario, reprueba toda forma de discriminación: el bien imprescindible para mantener el orden social queda eliminado so pretexto de que representa el mal bastante relativo de una pena (o sea, una desgracia) para las personas. Y esta eliminación se hace para «dar el primado a la misericordia»[11]. Pero precisamente porque prioriza el bien particular sobre el bien común, se redefine con un sentido personalista ajeno a la doctrina tradicional de la Iglesia.
14. Más exactamente, se trata de una misericordia humanitaria o filantrópica que se ha vuelto incapaz de captar el vínculo entre el mal del pecado y el de la pena. La pena se vuelve un bien porque es lo que ha merecido el pecado: se convierte en el bien común de una justicia común a toda la sociedad y toda la Iglesia. Si no se entiende esta ligazón, no se verá en la discriminación otra cosa que un mal: el mal común de una injusticia común a todos los hombres, a toda la humanidad. Está claro que el dogma católico según el cual fuera de la Iglesia no hay salvación expresa una discriminación e incluye la condena de otras tradiciones religiosas. El nuevo concepto heredado del Concilio Vaticano II postula que «la misericordia posee un valor que sobrepasa los confines de la Iglesia»[12]y lleva con toda lógica (si bien implícitamente) al papa Francisco a ver en el magisterio de sus predecesores una injusticia, contraria a la misericordia: «(…) este Año Jubilar vivido en la misericordia pueda favorecer el encuentro con estas religiones y con las otras nobles tradiciones religiosas; nos haga más abiertos al diálogo para conocernos y comprendernos mejor; elimine toda forma de cerrazón y desprecio, y aleje cualquier forma de violencia y de discriminación.»[13]
V – ¿Qué indulgencia?
15. La ceguera que padece el clero desde hace cincuenta años, y alcanza hasta el primero de ellos, supone una gran desgracia. Pero es indudable que es el castigo merecido por el grave pecado cometido en el Concilio. Porque no olvidemos que el liberalismo es pecado. Y precisamente en este pecado del liberalismo está el cimiento y el principio de todo el Concilio. Juan XXIII lo dijo y lo repitió: «La Esposa de Cristo quiere venir al encuentro de las necesidades actuales mostrando la validez de su doctrina más bien que renovando condenas». Y eso no es otra cosa que volver al error del liberalismo, condenado por Gregorio XVI en la encíclica Mirari vos: «Hay –dice– quienes llevan su osadía a tal grado que aseguran, con insistencia, que este aluvión de errores esparcido por todas partes está compensado por alguno que otro libro que en medio de tantos errores se publica para defender la causa de la religión»[14]. La falsa misericordia de Francisco es hija de la falsa libertad de Juan XXIII y de Pablo VI. El Concilio ha parido un monstruo, y ese monstruo es el castigo de su pecado, la penitencia por este matrimonio adúltero entre el clero y la Revolución. Este castigo es la gran desgracia de nuestros días. El año que se ha colocado bajo el signo de la misericordia está en realidad bajo un castigo, y por eso es tan doloroso. No es santo sino doloroso.
16. Nadie pone en duda que el Santo Padre conserva, como tal, es decir, en tanto que se comporte como el verdadero sucesor de San Pedro, poder para otorgar indulgencias, ni que dicho poder siga siendo el mismo, independientemente de toda circunstancia en que se ejerza. Y la Fraternidad San Pío X, siguiendo los pasos de su venerado fundador, siempre se ha cuidado de hacer esta distinción entre la autoridad papal y el ejercicio de la misma: «No rechazamos la autoridad del Papa, sino lo que hace»[15]. La indulgencia de un jubileo consiste en la remisión de una pena. Indudablemente. Pero se trata de la pena temporal que Dios impone al pecador arrepentido a fin de que haga penitencia y coopere a su rescate dependiendo de los méritos de Cristo. Son otras las penas temporales, otras las discriminaciones que tiene el deber de imponer la autoridad humana para evitar que un mal ejemplo contagie a la sociedad.
17. ¿Y en qué consiste una «pena» para el papa Francisco? «El Jubileo –nos dice[16]— lleva también consigo la referencia a la indulgencia». Referencia vana porque es impotente, dado que el último Concilio falsificó las definiciones precisas de la teología tradicional: a diferencia de los anteriores, este año jubilar enturbia el concepto mismo de la indulgencia, porque la falsificación afecta al concepto mismo de la misericordia, que es uno de los principios fundamentales en los que debe apoyarse el concepto católico de indulgencia.
18. La gran esperanza de los católicos siempre pasará por la penitencia, palabra que no aparece ni una sola vez en toda la bula de proclamación de este jubileo. Sin embargo, queremos mantener esa esperanza, y por eso, una vez más, ¡ay!, «no negamos la autoridad del Papa, sino lo que hace». Rechazamos este concepto distorsionado, liberal y modernista de la misericordia. Rechazamos este oscurecimiento del concepto mismo de indulgencia. Rechazamos todo lo que, a través de la iniciativa de este jubileo indudablemente modernista, pueda aludir al veneno mortal del liberalismo, introducido en la Santa Iglesia por el último Concilio hace cincuenta años. Y nos adherimos de todo corazón a la verdadera doctrina tradicional. Profesamos la noción exacta de la verdadera misericordia, que es la base de todas las indulgencias pontificias, en unidad con todos los santos de la Iglesia Católica y todos los santos papas que nos han transmitido el tesoro auténtico de la verdadera fe, prenda de salvación eterna para nuestras almas.
P. Jean-Michel Gleize,
Sacerdote de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X y profesor del Séminario de San Pío X de Ecône.
Fuente: www.conciliovaticanosecondo.it
Traducido por J.E.F. en Adelante la fe
[1] Misericordiae Vultus, n° 4. (En aelante MV)
[2] MV, n° 23.
[3] MV, n° 4.
[4] Francisco, Discurso en la clausura del Sínodo, sábado 24 de octubre de 2015.
[5] de Aquino, Santo Tomás, Summa teológica, 2a2ae, q. 3 ; Ramirez, Santiago, De caritate, t. II, n° 922-988; Labourdette, Michel-Marie, Cours de théologie morale, ad locum.
[6] El mal corporal físico, como la muerte, los golpes, las heridas, la enfermedad, la vejez y la pobreza; el mal espiritual del alma, como la soledad o la falta de amigos, la separación de la propia familia, el deshonor y la debilidad de espíritu; el mal de la concupiscencia y el de la tentación, que empujan al pecado.
[7] Op. cit., Santo Tomás de Aquino, q. 58 y 61.
[8] Gaudium et spes, § 29, n° 2.
[9] Nostra aetate, n° 5.
[10] Dignitatis humanae, n°6.
[11] MV, n° 20.
[12] MV, n° 23.
[13] MV, n° 23.
[14] Gregorio XVI, Mirari vos, 15 de agosto de 1832.
[15] Monseñor Lefebvre, Fideliter n° 66, p. 28.
[16] MV, n° 22.